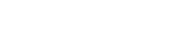JORGE LUIS BORGES
“Tenemos el arte para no morir de la verdad”
Federico Nietzche
En su árbol genealógico se conjugó lo épico y lo literario.
Entre sus antepasados maternos se destacaron intelectuales y militares protagonistas de la gesta emancipadora latinoamericana, hombres de acción y sinónimos de la lengua española.
En la familia paterna, en cambio, se mixturó la estirpe militar de los Borges con el álgebra de las letras de los Haslam, y su mayor legado fueron los libros y la lengua inglesa.
De este cruce de caminos nace en 1899, en Buenos Aires, Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, uno de los más emblemáticos escritores argentinos del siglo XX.
En casa de los Borges se hablaba indistintamente en español e inglés, y se estableció que tanto él como su hermana debían formarse con el mejor de los medios- el libro- para el mejor de los mundos- el del pensamiento y el arte-. Una institutriz inglesa los inició en el estudio y tardíamente, a los 9 años, el niño ingresó a la escuela, experiencia dolorosa hecha de burlas y rechazos. Era tímido y débil, nunca salía de su casa, no tenía amigos, era miope y usaba lentes, se avergonzaba de ser una persona destinada a los libros y no a la vida de acción. Hasta creía injusto ser tan amado por su familia, ya que no había hecho nada lo suficientemente valioso para merecerlo. La gran biblioteca paterna era el mundo del cual creyó no haber salido nunca, allí tejió y destejió imaginaciones.
Su padre, un librepensador, hombre inteligente y bondadoso, “tan modesto que hubiera preferido ser invisible”, fue profesor de psicología y abogado con resignación, gran lector e incipiente escritor, lo acercó al asombro de la filosofía y le reveló el poder de la palabra. De él heredó la ceguera progresiva y el mandato de cumplir con un deseo irrealizado, ser escritor.
A los seis años lo acompañaba a las sesiones de lectura en la Biblioteca Nacional y participaba de las reuniones en la casa de Palermo donde se hablaba de literatura, filosofía y política. A esa edad comenzó a escribir y a los nueve, publica su primera traducción, cuya autoría pensaban que era de su padre.
La muy católica Leonor de Acevedo era una madre tan fuerte como un roble. Fue quien estimuló su carrera literaria siendo su eterna e inseparable compañera, sobre todo, durante su ceguera. Jorge Luis no pudo cumplir con aquel mandato bíblico: “dejarás a tus padres, tu casa y seguirás a esta mujer”, ya que sus amores siempre resultaron fallidos; ¿habrá sido el suyo, uno de los complejos de Edipo más ejemplares desde el que escenificó Sófocles? Dicen que el día más triste de su vida fue cuando murió su madre, en un poema confiesa: «He cometido el peor de los pecados / que un hombre puede cometer. /No he sido feliz…”
Siendo adolescente marchó con su familia a Europa, ciudades y hoteles los alojarían durante siete años. Es una época de lectura insaciable, marcada por las revelaciones de la filosofía germánica, las que lo introducirán en el problema del tiempo, la identidad y la realidad como representación o simulacro; tópicos que lo cuestionarán a lo largo de su obra. Nacen sus primeros poemas y es un colaborador activo de distintas revistas literarias. La novedad de la vanguardia cultural: futurismo, cubismo, expresionismo, surrealismo, lo llevará al ultraísmo.
De regreso a Buenos Aires, el joven poeta experimentó un exaltado descubrimiento de su ciudad natal. Por sus antepasados, era un viejo criollo, insignia que lo diferenciaba de esa plebe ultramarina que por aquel tiempo poblaba la Argentina. Por ello, no podía ser ajeno a la mitología de gauchos y arrabaleros de puñal en la cintura que paulatinamente perfilaban la indefinible identidad de los argentinos.
Su ascendencia militar explicaba su nostalgia por un destino épico que le había sido negado, y como el pasado cobró para él una insospechada pertinencia, su poesía fue la historia patria, poblada de caudillos y degüellos, traiciones y guerras civiles.
Admiraba a los valerosos hombres de acción. Se había criado en una biblioteca de iluminados libros ingleses y en un jardín detrás una verja de lanzas que lo habían resguardado del mundo real y de Palermo, ese peligroso barrio del cuchillo y la guitarra. Entonces escribió sobre duelos, arrabales y sórdidas noticias policiales para cincelar, desde la ensoñación, al utópico y legendario Buenos Aires.
A principios del siglo XX, Buenos Aires, la aldea mínima, se transformaba en una ciudad encendida, una nueva Europa, rica y ambiciosa que se poblaba de inmigrantes y vencía al mundo exótico de lo rural. La mítica capital construida por Borges es una ciudad disputada por las huellas del pasado y el proyecto de modernización.
La barbarie, la vida elemental y verdadera representaba ante todo para el escritor, el mundo de la pasión, no porque no existiera la pasión intelectual, él la conocía, sino porque de aquel lado estaba la experiencia pura, el coraje. “Vida y muerte le han faltado a mi vida”, dijo en alguna ocasión.
Su fervor criollista así como su vanguardismo acabaron un día por agotarse dando paso al Borges de la inminente madurez literaria y conceptual; al asombrado y asombroso Borges de los laberintos, los tigres, los espejos y las bibliotecas infinitas, de los juegos con el tiempo y con la realidad, de aquél que declaraba que la metafísica «es una rama de la literatura fantástica». A fines de la década de los treinta, Borges decidió prescindir de esas antiguas máscaras militares o de esos guapos de barrio, y se encontró con el Otro, es decir consigo mismo, con el espejo que es la escritura; con la ficción que fue dibujando el rostro, igualmente ficticio e igualmente vano de su autor.
Cuentos, ensayos y poesía, su escritura fue un extraordinario laberinto narcisista, “escribo para mí, para mis amigos y para atenuar el paso del tiempo”. Parecía no preocuparse demasiado por la comprensión de sus lectores, por ello fue acusado de un exceso de hermetismo y erudición. Su escritura fue un acto personal de derroteros hacia el desciframiento de grandes enigmas como el yo, esa ensoñación compuesta de infinitas percepciones de la realidad; el doble, ese Otro que nos habita; la inexistente individualidad, un hombre es todos los hombres; y la vida, el tiempo y el destino, un laberinto, un razonado despropósito.
Decía: “No soy ni un pensador ni un moralista, sino sencillamente un hombre de letras que refleja en sus escritos su propia confusión y el respetado sistema de confusiones que llamamos filosofía, en forma de literatura”.
Hacia los años 60 su obra alcanzaba trascendencia internacional y el «caso» Borges estalló en Europa. Su artífice fue Roger Caillois, gran explorador de la literatura. El éxito dado en Francia decretó inmediatamente el éxito europeo lo que le hizo decir, no sin sarcasmo, ser «un invento de Caillois»; el llamado boom de la literatura sudamericana hizo el resto. El mercado cultural confeccionó a Borges, insertó su narrativa adosada a la literatura latinoamericana como un emblema y éste se encontró, probablemente a su pesar, representando el estilo de todo un continente.
El fin de la errante multiplicación de sus pasos por el mundo ocurrió en 1986, en Ginebra, Suiza. En 1985 publicó su último libro en cuyo prólogo expresa: “Sigo escribiendo. ¿Qué otra suerte me queda, qué otra hermosa suerte me queda?”
Nació a la literatura y a la vida casi a un mismo tiempo y la literatura fue su vida, la razón esencial de su existencia. Borges, el hombre, el personaje, el literato, al igual que su escritura que es rostro de su rostro, se erigió en mito y paradoja, ya que si bien fue el escritor más libresco, fue el que mejor aprovechó el registro sonoro al devenir en el escritor más oral de la literatura argentina; siempre se lo pensó en el encierro de una biblioteca, sin embargo, fue un activista que ocupó todos los espacios donde la literatura se difundió.
“Soy un hombre seminstruido”, ironizaba Borges cada vez que alguien, hechizado por las citas, los nombres propios y las bibliografías extranjeras, lo ponía en el sitial de la autoridad y el conocimiento. Una cierta pedantería aristocrática resonaba en la ironía, pero también una pose de poder, Borges, se constituyó a sí mismo en un clásico con la política de la modestia y del repliegue.
Sus posturas políticas evolucionaron desde el izquierdismo juvenil al nacionalismo y, después, a un liberalismo escéptico desde el que se opuso al fascismo y al peronismo. Fue simpatizante de la dictadura militar en Argentina, hecho del que más tarde se retractaría.
La clásica paradoja que define al genio -el punto de máxima dificultad es a la vez el de máxima invención- definió también a un Borges miope que abrazó la lectura, a un Borges tartamudo que fundó un estilo literario único y lo impuso como paradigma del buen decir argentino.
Lacayo del imperialismo, servidor de la oligarquía e ideólogo de la pequeña burguesía son algunas de las poderosas razones argumentales que ciertos críticos y escritores esgrimen contra el escritor. Para ellos, Borges no representaría lo argentino, no sería un escritor nacional, y afirmarán lapidariamente:”Borges no puede ser el escritor representativo de los argentinos porque éstos no gustan del esfuerzo mental sostenido”. Otro de sus críticos asegurará que ingenio, erudición y un estilo excelente no garantizan una gran literatura.
Lo cierto es que Borges ingresó al exclusivo panteón de los mitos nacionales donde se codea con muchas figuras que en vida supo abominar con fervor. Su presencia insidiosa y omnipresente sigue vigente, no sólo en la literatura argentina sino en la literatura latinoamericana y universal.
Es sinónimo de erudición, inteligencia e imaginación; leerlo puede emocionar o desesperar, no es ni santo ni perfecto, pero es Borges.