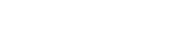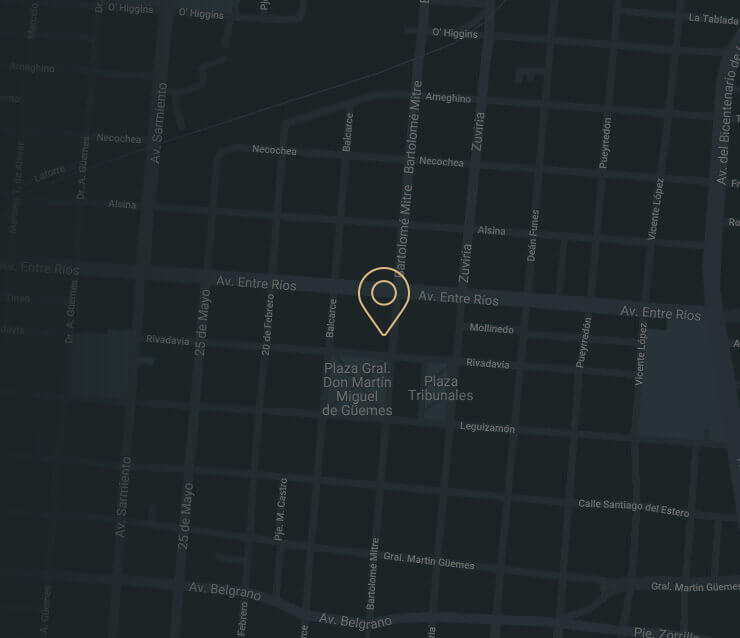EL POETA
MANUEL J. CASTILLA
(1918 – 1980)
“Es el poeta que menos murió al morir”
Guillaume Apollinaire
Es uno de los exponentes más importantes de la poesía del norte argentino, vivió y cantó a su tierra como nadie. Mesetas, montes, llanos, la puna, árboles, flores, cielo, hombres, oficios, música, alegrías y dolores, quedaron inmortalizados en su obra poética, emocionante y vital.
El “Barba”, nació en 1918, un verano, justo para los carnavales, en la casa de la estación de trenes de Cerrillos, localidad de la provincia de Salta. No podía haber sido de otra manera para un viajero de la palabra. Su padre, jefe de la estación, murió muy joven y su madre, maestra, debió vérselas sola.
“Madre, ya viene el tren con su alegría/ y el crisantemo de humo que desgrana./No sé por qué te siento más lejana/cuando lo mira tu melancolía.”
Entretejió sus primeros versos siendo adolescente, y luego supo que la poesía podía transmutar el dolor de la pérdida.
“Ya, hacia los 15 años, borroneaba tenazmente cuartillas muy malas. Pero mi madre pensaba que eran geniales y me pago una edición de apenas 20 ejemplares. Mas tarde, cuando llegaron horas tristes por la muerte de mi hermano, se fue ahondando esa necesidad de escribir. Andaba mucho tiempo solo. (…..) Y me largué a escribir desesperadamente. Hacía tres poemas por día y hasta les ponía hora a cada uno.”
Una intima necesidad lo llevó a ser un gran andariego que supo fatigar el norte argentino, los caminos del Gran Chaco, el altiplano boliviano y Perú; pero en el comienzo y en el final de todos sus viajes, siempre estaría Salta.
Caminó estas tierras, como titiritero, acompañado por sus muñecos de trapo regalando mensajes en retablos rústicos y entrañables. Y fueron estos viajes, las hondas experiencia vividas, el asombro que nunca lo abandonó y su impresionante poder de observación lo que maduró en sus poemas.
Su poesía es una celebración jubilosa de la naturaleza, a la que se entrega con voluptuosidad y fruición. Para Castilla la tierra es lujuriosa, embriagadora y mágica.
“Todos los ríos me llevan a tu orilla dorada, /a tu carne pulposa abierta en nubes de agua bramadora/ y en el celo de los potros ardientes y brillosos/ quedo de boca hundido como en la génesis ciega de la vida”.
Deslumbrado, exalta su vigor y su capacidad de dar vida, y “se hace uno” con ella, siendo árbol, zorro, fruto, duende o silbido perdido en el monte.
“Ese hongo anaranjado y húmedo pegado en la corteza de este tronco en el monte/ es mi oreja, y escucha, hasta el mas leve, todos los ruidos de la tierra”.
Si bien su territorio natal es el escenario permanente de su obra, la dimensión que le otorga a la naturaleza y al ser humano que la habita supera la estrechez lugareña, volviéndose universal.
Castilla concibe al hombre como la más hermosa obra, aún mostrado en sus miserias, en su pobreza o en la heroica aceptación de su triste destino. Siempre halla algo misterioso y magnifico que aletea detrás de estos seres inmersos en la naturaleza y en la dura vida cotidiana. Castilla habla por los que no tienen voz, se conmueve frente a las injusticias, se duele de una raza que soporta su propia condena.
Los nombres que aparecen en sus poemas corresponden a personas de carne y hueso, como Barboza, el «Pastor de nubes», que se parece a los cardones «aún poco por las espinas pero más por el silencio”. También son reales los que no tienen nombres propios: el hombre solo, «ala rota del viento», que va coqueando «masticando su muerte» por la aridez de la puna; el hachero que en el monte trabaja a la luz de la luna porque de día el calor es insoportable, y duerme al amanecer “Como un gajo de sangre seca, como un trapo mojado embebido en agua crecida. Su cabello húmedo y desgreñado yacía retinto como una apasanca enorme y brillosa.”
Contempla y describe a estos hombres con la misma ternura con que lo hace con un lapacho en flor, sin dejar de dibujar una denuncia social.
Su potente voz comenzó a tomar impulso en el grupo La Carpa que reunía a un grupo de artistas e intelectuales que más allá de sus diferencias ideológicas o políticas, compartían los mismos objetivos: liberar a la escritura poética del pintoresquismo folclorista, celebrar la naturaleza y dar testimonio de los hombres de la región.
En su manifiesto el grupo expresa: “Conscientes de las solicitudes del paisaje y de las urgencias del drama humano no renunciamos ni al Arte ni a la Vida.”. Y diferenciándose de los poetas folkloristas de generaciones anteriores dicen: “Nosotros preferimos el galardón de la poesía buscando las esencias intimas del paisaje e interesándonos de verdad por la tragedia del indio, al que amamos y contemplamos como un prójimo, no como un elemento decorativo”. Castilla nunca se apartó de estos postulados y revitalizó la poesía de su tiempo con una estética vanguardista sin dejar de ser fiel a su identidad cultural.
En la década del 50 comenzó a escribir letras para canciones folklóricas junto a distintos músicos. Gustavo “Cuchi” Leguizamón fue su gran compañero artístico y también de correrías nocturnas, dígase, etílicas; juntos renovaron el genero folklórico de la época. Ellos no sólo retrataron a Salta, también supieron alcanzar en zamba, los colores de Jujuy, y hospedaron en la eternidad de sus canciones, a desconocidos como Eulogia Tapia. Y con ellos, poesía y melodía se encontraron en un perfecto maridaje.
Castilla nos legó una extensa obra fuerte y original, comprometida, que celebra la tierra y el alma latinoamericana a la que reivindica amorosamente.
“Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Así regreso”, nos dice.
Y Castilla regresa y vive mítico en el sentimiento popular, en cada guitarra, en cada carnaval, en el vino de la uva que nace de la tierra para que lloren y rían los hombres, y hasta en la espuma del río.
MANUEL J. CASTILLA
(1918 – 1980)
“Es el poeta que menos murió al morir”
Guillaume Apollinaire
Es uno de los exponentes más importantes de la poesía del norte argentino, vivió y cantó a su tierra como nadie. Mesetas, montes, llanos, la puna, árboles, flores, cielo, hombres, oficios, música, alegrías y dolores, quedaron inmortalizados en su obra poética, emocionante y vital.
El “Barba”, nació en 1918, un verano, justo para los carnavales, en la casa de la estación de trenes de Cerrillos, localidad de la provincia de Salta. No podía haber sido de otra manera para un viajero de la palabra. Su padre, jefe de la estación, murió muy joven y su madre, maestra, debió vérselas sola.
“Madre, ya viene el tren con su alegría/ y el crisantemo de humo que desgrana./No sé por qué te siento más lejana/cuando lo mira tu melancolía.”
Entretejió sus primeros versos siendo adolescente, y luego supo que la poesía podía transmutar el dolor de la pérdida.
“Ya, hacia los 15 años, borroneaba tenazmente cuartillas muy malas. Pero mi madre pensaba que eran geniales y me pago una edición de apenas 20 ejemplares. Mas tarde, cuando llegaron horas tristes por la muerte de mi hermano, se fue ahondando esa necesidad de escribir. Andaba mucho tiempo solo. (…..) Y me largué a escribir desesperadamente. Hacía tres poemas por día y hasta les ponía hora a cada uno.”
Una intima necesidad lo llevó a ser un gran andariego que supo fatigar el norte argentino, los caminos del Gran Chaco, el altiplano boliviano y Perú; pero en el comienzo y en el final de todos sus viajes, siempre estaría Salta.
Caminó estas tierras, como titiritero, acompañado por sus muñecos de trapo regalando mensajes en retablos rústicos y entrañables. Y fueron estos viajes, las hondas experiencia vividas, el asombro que nunca lo abandonó y su impresionante poder de observación lo que maduró en sus poemas.
Su poesía es una celebración jubilosa de la naturaleza, a la que se entrega con voluptuosidad y fruición. Para Castilla la tierra es lujuriosa, embriagadora y mágica.
“Todos los ríos me llevan a tu orilla dorada, /a tu carne pulposa abierta en nubes de agua bramadora/ y en el celo de los potros ardientes y brillosos/ quedo de boca hundido como en la génesis ciega de la vida”.
Deslumbrado, exalta su vigor y su capacidad de dar vida, y “se hace uno” con ella, siendo árbol, zorro, fruto, duende o silbido perdido en el monte.
“Ese hongo anaranjado y húmedo pegado en la corteza de este tronco en el monte/ es mi oreja, y escucha, hasta el mas leve, todos los ruidos de la tierra”.
Si bien su territorio natal es el escenario permanente de su obra, la dimensión que le otorga a la naturaleza y al ser humano que la habita supera la estrechez lugareña, volviéndose universal.
Castilla concibe al hombre como la más hermosa obra, aún mostrado en sus miserias, en su pobreza o en la heroica aceptación de su triste destino. Siempre halla algo misterioso y magnifico que aletea detrás de estos seres inmersos en la naturaleza y en la dura vida cotidiana. Castilla habla por los que no tienen voz, se conmueve frente a las injusticias, se duele de una raza que soporta su propia condena.
Los nombres que aparecen en sus poemas corresponden a personas de carne y hueso, como Barboza, el «Pastor de nubes», que se parece a los cardones «aún poco por las espinas pero más por el silencio”. También son reales los que no tienen nombres propios: el hombre solo, «ala rota del viento», que va coqueando «masticando su muerte» por la aridez de la puna; el hachero que en el monte trabaja a la luz de la luna porque de día el calor es insoportable, y duerme al amanecer “Como un gajo de sangre seca, como un trapo mojado embebido en agua crecida. Su cabello húmedo y desgreñado yacía retinto como una apasanca enorme y brillosa.”
Contempla y describe a estos hombres con la misma ternura con que lo hace con un lapacho en flor, sin dejar de dibujar una denuncia social.
Su potente voz comenzó a tomar impulso en el grupo La Carpa que reunía a un grupo de artistas e intelectuales que más allá de sus diferencias ideológicas o políticas, compartían los mismos objetivos: liberar a la escritura poética del pintoresquismo folclorista, celebrar la naturaleza y dar testimonio de los hombres de la región.
En su manifiesto el grupo expresa: “Conscientes de las solicitudes del paisaje y de las urgencias del drama humano no renunciamos ni al Arte ni a la Vida.”. Y diferenciándose de los poetas folkloristas de generaciones anteriores dicen: “Nosotros preferimos el galardón de la poesía buscando las esencias intimas del paisaje e interesándonos de verdad por la tragedia del indio, al que amamos y contemplamos como un prójimo, no como un elemento decorativo”. Castilla nunca se apartó de estos postulados y revitalizó la poesía de su tiempo con una estética vanguardista sin dejar de ser fiel a su identidad cultural.
En la década del 50 comenzó a escribir letras para canciones folklóricas junto a distintos músicos. Gustavo “Cuchi” Leguizamón fue su gran compañero artístico y también de correrías nocturnas, dígase, etílicas; juntos renovaron el genero folklórico de la época. Ellos no sólo retrataron a Salta, también supieron alcanzar en zamba, los colores de Jujuy, y hospedaron en la eternidad de sus canciones, a desconocidos como Eulogia Tapia. Y con ellos, poesía y melodía se encontraron en un perfecto maridaje.
Castilla nos legó una extensa obra fuerte y original, comprometida, que celebra la tierra y el alma latinoamericana a la que reivindica amorosamente.
“Después, si ya estoy muerto, échenme arena y agua. Así regreso”, nos dice.
Y Castilla regresa y vive mítico en el sentimiento popular, en cada guitarra, en cada carnaval, en el vino de la uva que nace de la tierra para que lloren y rían los hombres, y hasta en la espuma del río.